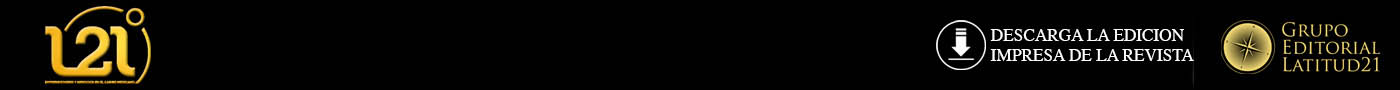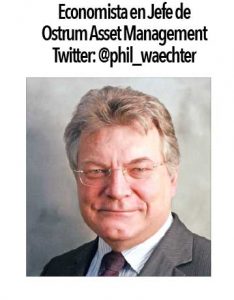La toma de protesta del ahora presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, el sábado 1 de diciembre, constituye un parteaguas en la historia de nuestro país.
Atrás quedó un modelo de desarrollo de alto contraste, entre la fortaleza macroeconómica conquistada con la debilidad exhibida a la hora de aminorar la pobreza y la desigualdad.
También quedó atrás un modelo de democracia electoral amigable con las cúpulas partidistas y poco sensible frente a las demandas históricas de los marginados de antaño y de los grupos emergentes: indígenas, migrantes, personas con discapacidad, empresarios, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores y comunidad LGBT, entre otros.
Poco hay que agregar a los saldos de la era que dejamos atrás: inseguridad, corrupción, impunidad, pobreza y desigualdad. He aquí los parámetros con los que el desempeño del gobierno actual habrá de ser juzgado en la nueva era.
Sin menoscabo de lo anterior el saldo negativo a resaltar en el momento actual es el clima de polaridad imperante, y, por lo mismo, el desafío estriba en construir uno de concordia, que haga imperar el diálogo y el aprecio de las diferencias.
Frente al poder destructivo de la violencia en sus diversas manifestaciones (laboral, escolar, doméstica, de género, política, etc.), la salida es la cultura de la paz: un modelo de convivencia sustentado en la integridad personal y la congruencia ética, que se yergue como de mayor valor para construir el México que queremos.
En los mensajes de su toma de protesta, Andrés Manuel deja entrever su apuesta por un México de concordia y en paz, pero también por encabezar un gobierno plural e incluyente, que escucha a sus gobernados y gobierna para todos.
Desde este espacio saludo ambas orientaciones y hago votos porque en los hechos se honren.
Como sostuve en un ensayo reciente, el México que queremos ha de ser una visión de futuro y a múltiples voces, que visibilice y empodere a los olvidados.
Resulta sintomático que el primer compromiso de gobierno haya sido con dedicatoria a los pueblos indígenas. Sobran razones para compensar esa deuda histórica. En el México que queremos no hay lugar para la marginación y el menosprecio, y eso ha de ser extensivo a los mexicanos de carne y hueso: mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, empresarios, jóvenes, migrantes, etc.
El México que queremos es uno en el que cada persona, desde su singularidad, pueda hacer su propia historia desde un yo creativo y protagónico. ¿Será esa la nueva era?