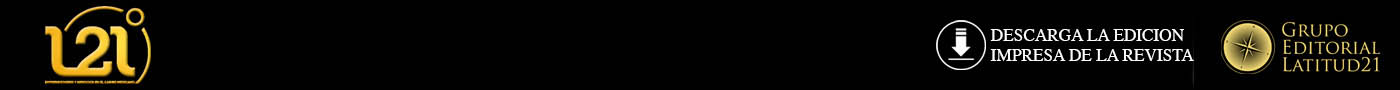¡Pajaritos!
-Un niño.
Del mar venimos, al mar regresamos. Esa era mi cavilación, lo juro. No pensaba en mojitos, pescado a las brasas o el siguiente capítulo a leer del libro sobre Secretos del Vaticano que llevé en el pasado viaje a mi muy extrañada y ya sobreexplotada Riviera Maya. Unos días de trámites y por fin un buscado descanso en esa playa de Puerto Morelos que tanto me gusta. Más tarde pagaría las consecuencias de dos años sin salir a saludar de frente y honestamente al amigo Sol; quemaduras en la piel que todavía no sanan y que recuerdan que la blanca arena caliza refleja de manera despiadada las radiaciones por mucha palapa que uses como protección. Miraba al sargazo, evidencia tenaz sobre el cambio climático. Otra vez me perdí en esas elucubraciones. En fin, aunque parezca que no estoy haciendo nada (y en realidad, no estaba haciendo nada), rara vez me aburro; por lo general mi cerebro neurodivergente es un tsunami de imágenes, narrativas e ideas, la mayoría inútiles, pero entretenidas.
¡Pajaritos! – Gritó una voz infantil que me activó en modo papá nostálgico. Antes, oí el sonido de, hubiera jurado, un zanate (infodumping alert: pájaro primo del cuervo, tan inteligente como audaz; simpático ladrón de viandas en restaurantes al aire libre). Sonrío. Me encantan los zanates y sus primos mayores y me encanta la natural curiosidad de los niños que fácilmente se sorprenden y emocionan con eventos que pasan desapercibidos para el resto de la anestesiada humanidad.
¡Pajaritos! – Volví a escuchar la mínima voz. ¿Seis, siete años, tal vez? Miré hacia los techos de las palapas cercanas y esta vez no había zanates, que por lo general, están por ahí, en ese privilegiado punto de observación listos para atacar una papa frita, un totopo, un pedazo de fruta o incluso, hasta un camarón de ese coctel que algún descuidado deja sin vigilancia. Son comandos, marines entrenados por Darwin para bajar silenciosamente, tomar el objetivo y aprovechar la brisa marina a su favor que los empuja en giros espectaculares tierra adentro hacia el follaje de su palmera guarida. Pero nada. Ni zanate, ni pajarito alguno.
Otro graznido/silbido seguido de otro ¡Pajaritos! Hasta entonces reparé en que ni siquiera había volteado hacia el otro lado de mi ubicación geográfica para conocer al, según yo, asombrado autor de la expresión. Me imaginaba a un pequeñito acompañado de mamá y papá, vacacionando y corriendo detrás de todo lo que le pudiera parecer interesante. Mi memoria voló casi treinta años atrás, cuando mi hijo tuvo la edad suficiente para caminar y sintió la arena moverse bajo sus pies. Le dio por perseguir cualquier cosa con plumas, caparazón o escamas, que se moviera por su campo visual. La edad es una enfermera que nos inyecta jeringas llenas de nostalgia.
El siguiente ¡Pajaritos! – antecedido por el efecto de sonido aviar- ya ocurrió a unos metros a mi izquierda, por las palapas en las filas traseras. Y entonces lo vi. Sí, un pequeño, acaso seis, siete años. No, no era turista. No, no venía correteando con papá y/o mamá. Manipulaba, por medio de un silbato, con la maestría que probablemente tuvo Dios cuando creó el sonido de todas las cosas, el canto burlón y cómico del zanate. Lo vi alejarse, gritando con esa voz especial, tan conmovedora como su edad, tan antigua como la humanidad, con su otra manita cargando una canasta que contenía no sólo los curiosos instrumentos musicales, sino, advierto, sentimientos encontrados. Resignación, tal vez esperanza en vender lo suficiente para salir del calcinante sol y llegar a casa para llenar de nuevo la canasta. Apoyar al gasto familiar trabajando en vacaciones escolares de verano si es que para él había vacaciones, veranos o escuela. Conceptos que en estos contrastes sociales caleidoscópicos no sería descabellado descartar. Y no, la melancolía no me echó a perder mi visita al mar; me dio la herramienta para abrir el corazón. Esa sola expresión fue lo suficientemente poderosa como para despertar a un niño interno y abrazarlo en nombre de todos y todas quienes se brincaron a la fuerza la infancia con todo lo que esto conlleva: creación de lazos de amistad, capacidad de asombro, curiosidad, formación de autoestima. Es como querer armar un motor omitiendo pasos en el instructivo. Al terminar, podrá parecer un motor, pero nunca funcionará como tal.
Alguien muy sabio me dijo una vez que en una sociedad sana, los niños y las niñas deberían tener dos obligaciones en la vida: estudiar y divertirse. Nada más. Que la sociedad y gobierno con políticas públicas eficientes deberían velar por blindarlos contra cosas como levantarse a conseguir el pan cotidiano, que sólo a los adultos y sólo a nosotros, nos conciernen. En México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes, de 5 a 17 años, están en el trabajo infantil. El 13.1 por ciento de la población total en ese rango de edad. Muchos abandonan la escuela por arrimar el hombro en casa; si es que en algún momento han asistido a las aulas o sus maestros se han presentado. O han tenido una escuela en condiciones dignas. Quisiera imaginar que mi pequeño nuevo amigo algún día usará sus dotes de músico para asombrarnos tocando en una filarmónica llenando una sala de concierto con sueños alados y nuestras miradas siguiendo con la imaginación el canto de ¡Pajaritos!
Iñaki Manero.
Escena poscréditos: mientras tanto, en el Senado de la República le dedicaron un minuto de aplausos a la memoria de… Ozzy Osbourne.