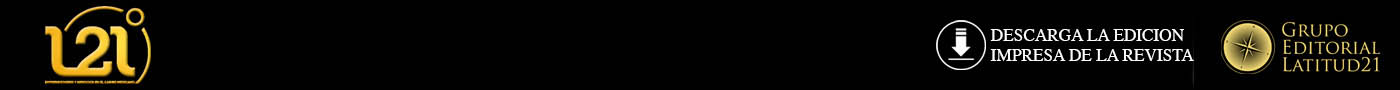En el siglo VI el Papa romano San Gregorio Magno (540-604) revisó los trabajos del monje Evagrio Pontico (345-399) y de Juan Casiano para confeccionar una lista propia definitiva de los llamados pecados capitales, con distinto orden y reduciendo los vicios a siete, en el siguiente orden: Lujuria, Pereza, Gula, Ira, Envidia, Avaricia y Soberbia. Siglos después el poeta florentino Dante Alighieri (1265 – 1321) utilizó el mismo orden del Papa Gregorio Magno en El Purgatorio, la segunda parte del poema La Divina Comedia.
Pretender hablar de los siete pecados capitales en tan breve espacio que me permiten en esta columna sería verdaderamente una soberbia. Y es por eso que solo de este pecado quisiera hablar en esta ocasión, del pecado de la soberbia. En casi todas las listas de pecados la soberbia es considerada el original y más serio de todos los pecados capitales y, de hecho, es la principal fuente de la que derivan los otros. Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo que los demás. John Milton, en El Paraíso Perdido, dice que este pecado es cometido por Lucifer al querer ser igual a Dios.
Genéricamente la soberbia se define como la sobrevaloración del Yo, como la creencia de que todo lo que uno hace o dice es superior y que se es capaz de superar todo lo que hagan o digan los demás. Como la opinión de uno mismo, exaltada a un nivel crítico y desmesurado (prepotencia).La soberbia es el pecado que comete aquel que no es capaz de aceptar con humildad sus errores y lejos de disculparse busca siempre justificar sus acciones y omisiones con la excusa de que a él o a ella no le aplican las penas ni las reglas que sí aplican a los demás.
Y todo este preámbulo de los siete pecados capitales y del pecado de la soberbia es para hablar de una mujer, la segunda persona más pública de México, que queriendo enmendar un desacierto comete uno más grave. La señora Rivera de Peña Nieto se equivoca al decir que no tiene ninguna necesidad de dar explicaciones ni justificaciones de sus actos por la sencilla razón de que no es “… servidor público… “ y de que todo lo que tiene lo ha ganado con su propio esfuerzo. En lo particular, no soy nadie para juzgar a la Primera Dama de nuestro país por sus acciones personales, pues estaría cometiendo el mismo pecado del que la señalo, pero si yo fuera su padre me sentiría en verdad decepcionado conmigo mismo por haber fallado en educar a mi hija en la humildad y la sencillez.
Una persona como la señora Rivera de Peña Nieto, quien la vida y la fortuna la ha llevado por casualidad a la más digna y honrosa posición que cualquier mujer mexicana pudiera aspirar, debería de recordar cada día que lo que tiene se debe no solo a su talento sino también a la gracia y generosidad del Señor y de alguna que otra persona. Debería de recordar que, sin ser una servidora pública conforme a la ley, servir al prójimo no es una cuestión de definiciones ni de legalidades, sino de vocación y corazón.
Como Primera Dama, señora Rivera de Peña Nieto, una de sus principales responsabilidades es ser la guía moral y espiritual de su marido, ser la voz y la conciencia de ese hombre que el 1 de diciembre del 2012 juró ante todos los mexicanos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Ese hombre, nuestro presidente, su marido, que debe de saber con certeza y sin titubeos que habrá de contar en todo momento con el consejo y la sabiduría de la mujer que también le juró fidelidad, en lo próspero y en lo adverso. Debería de saber, señora Rivera de Peña Nieto, que ante el mundo lleva la representación de la mujer mexicana también, de la mujer entregada y valerosa como la periodista Carmen Aristegui.
Y sin embargo, Angélica Rivera de Peña Nieto no es el prototipo de la mexicana, os lo aseguro. No es el prototipo de la mujer humilde y sensata que el hombre mexicano quisiera tener a su lado. No se parece en nada a la mujer que tengo a mi lado y la que mi padre tuvo. Pobre presidente. Bastantes responsabilidades ya tiene en su función de lidiar con tantos problemas reales cada día, como para además tener que hacerlo con los que le crea su compañera.
Pero, ¿será verdad que no hizo nada malo la Primera Dama ni tiene de qué avergonzarse al adquirir una residencia tan desproporcionalmente lujosa, en situaciones y condiciones por demás confusas y sospechosas? No lo sé ni es el tema de esta columna. Lo único que sé es lo que respondería mi madre si le preguntara su opinión: “Hijo, explicación dada y no pedida, acusación manifiesta”.