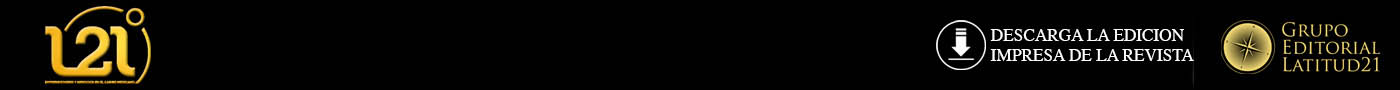¡Chulada de truco!
Bero “El Boticario”
Cuentan los más viejos de Sevilla (y a ellos se lo contaron sus abuelos), que el hombre era un tío desesperado; desafortunadamente las cosas no funcionaban bien con la sequía que ese año azotaba con los vientos y la arena que cruzaban el Mediterráneo desde la despiadada África. Los labriegos hacían lo que podían y muchos con el don de hacer crecer vida y la experiencia de siglos, lograban que la tierra, noble hasta el fin, regalara aunque sea para cumplir la cuota y pagar deudas. Pero el hombre no. Se aferraba al fracaso como una garrapata a la oreja de la vaca. No había poder humano (o sobrenatural) que lo convenciera de no sembrar esto o aquello en temporada de julio y agosto, cuando ocurría el mortal simún (que por cierto, vaya paradoja, atraviesa el Atlántico y fertiliza las selvas de México, centro y Sudamérica). Pero el hombre y su necedad, siempre mirando al pasado, siempre echando la culpa a quienes ya están demasiado viejos o demasiado muertos. Nada le salía bien al hombre. Vendió los bueyes, vendió los aperos de labranza por lo menos para asegurar comer. Vivía solo. Ni su sombra lo toleraba. Sólo lo seguían cuando tenía dinero para disponer en esos raros y por lo mismo efímeros vuelcos del destino. Las explosiones de carácter, frecuentes y volcánicas, lo convertían en un inestable compañero de brecha.
Desesperado, una tarde de domingo, cuando iba cayendo el sol y la iglesia llamaba a misa de seis; esa hora cero odiada por el trabajador promedio que mata las ilusiones de un fin de semana en donde te acuestas en viernes y despiertas en lunes, el hombre enojado y frustrado se fue hacia la sombra más profunda de su pequeña y derruida casa; digo de su casa, porque en la de su alma ya llevaba un rato extraviado. Allá, en un rincón, estaba recargada, como bestia oculta, como advertencia para que nadie en su sano juicio se acerque. Era de su padre, que la había recibido de su abuelo. Nunca quiso tocarla. Le recordaba una infancia llena de resentimientos y abandono. Esta vez, alguien tenía que pagar por su mala suerte y no sería él, porque no se equivocaba; el mundo era el que estaba mal. Así que dejó al diablo hacer su parte, la tomó y tiró pa’l campo. Lo que pasó después, lo convirtió en leyenda.
Dicen los más viejos, contado por sus más viejos, que la gente de los alrededores hacía mucho que no se la pasaban tan bien. El labriego petulante, soberbio y de dura cerviz, había dejado finalmente de torturar a la madre Tierra sacando nada de la nada y ahora se le había visto por los montes, embozado – el muy palurdo creía que nadie lo reconocería con su cabeza calva como una cebolla y sus manos de gorila – acechando caminantes por la ruta que va de las viñas al pueblo. Había descubierto su verdadera profesión, le escucharon gritar una noche de borrachera afuera de la taberna, cuando tuvieron que sacarlo por enésima vez a empujones por malacopa. ¡Todos veréis! ¡Aquí mando yo, que soy vuestro padre! – gritaba estropajoso, inconexo, orinado de pantalón e ideas. ¿Por qué no? De labriego a matachín salteador de caminos. ¿Qué podría salir mal? Tristemente, se convirtió en la parodia de la parodia. Sus amenazas no convencían a nadie porque ya lo conocían y los fuereños que iban de paso, ni siquiera reaccionaban con miedo al ser encañonados a botepronto. Alguno llegó a creer que era la botarga de los carnavales ensayando su parte. Hasta el señor cura, tan prudente él, hacía su sacrificio de Cuaresma intentando por piedad no desternillarse de risa. La primera vez en que, harto, frustrado, envalentonado quiso dejar constancia de que no estaba bromeando e hizo accionar su arma… ésta no disparó. Se atascó. Su víctima, doña Eufrosina, la viuda del carnicero, en lugar de amilanarse, chillar o salir corriendo, le atizó con el parasol hasta dejarle un chichón y casi sacarle un ojo. Y así pasó con el segundo, el tercero, el cuarto intento de ganarse la vida por los caminos del bandidaje. Decidió en su necedad que alguien en algún momento caería aterrorizado y soltaría la pasta. Resultó al revés; tal fue la lástima que inspiraba cada momento que su ya macilenta figura, casi un recorte de periódico bidimensional se acercaba con esa burla de arma, que los villanos optaron por darle un mendrugo de pan aquí, un pedazo de queso de cabra allá. Un dulce, un duro, un manojo de perejil. Todo lo guardaba en un morral que cargaba, en su delirio, para el botín. Feliz, desaparecía entre los matojos, silbando y riendo ante el éxito de su -suponía- fechoría. Una tarde, dicen los más viejos, luego de hacer su faena, se encaminó a su miserable casa y nadie le volvió a ver. Le buscaron por todos lados, aunque no hicieron mucho intento, porque, de todos modos, la contribución a la posteridad ya estaba hecha.
Unos chavales, semanas después, encontraron la carabina que nunca funcionó recargada en un madroño. Estuvo exhibida en la comisaría con devoción, casi como se exhibe el dedo de santa Tecla o un pedazo de la cuna del niño Jesús.
-Es la carabina de Ambrosio.- decía orgulloso el alcalde cuando un curioso preguntaba por el desvencijado rifle del que nunca salió un tiro. Tan inútil como su dueño. Así como muchas otras chiripas culturales, la expresión pegó como lugar común, sinónimo de la inutilidad elevado a niveles metafísicos.
¿Seré yo o alguien más siente que los últimos cinco años de este país han sido como la ya inmortal carabina y su dueño? Santa Gina Montes nos ampare.
Iñaki Manero.